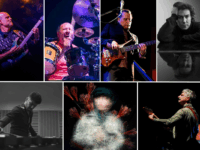Desde las salas de clases de Nancagua y Chimbarongo en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, donde más de mil niños aprenden, juegan y sueñan cada día, escribo estas líneas con respeto, pero también con urgencia.
No vengo desde la teoría, sino desde las salas donde muchas veces no sobra nada, pero donde no falta compromiso. Desde escuelas que nacieron hace más de 45 años por la convicción de un grupo de personas —entre ellas, mi padre— de que la educación debía llegar a donde el Estado no llegaba.
Hoy, frente a un nuevo ciclo político, quiero pedir algo simple a quienes asumirán el desafío de legislar para Chile: coraje. Coraje para mirar más allá de la coyuntura o de sus períodos electorales, para escuchar a quienes enseñan todos los días, y para poner la infancia en el centro del proyecto país. Esto en tres macro ideas esenciales.
1. La primera infancia no puede seguir esperando
Todos los estudios coinciden: los primeros años son decisivos en el desarrollo de una persona. Sin embargo, seguimos tratando la educación inicial como una política secundaria. Niños que llegan al prekínder sin estimulación básica, jardines sin condiciones mínimas y políticas que confunden cobertura con calidad.
Invertir en educación temprana no es populismo: es justicia, evidencia y sentido común. Pero mientras no se priorice con presupuesto y estándares claros, seguiremos condenando a miles de niños a comenzar la carrera con varios cuerpos de desventaja.
2. Profesores con respaldo real
Un país que se toma en serio la educación no trata a sus docentes como administradores del sistema, sino como profesionales del aprendizaje. Un buen profesor necesita tiempo para preparar sus clases, foco pedagógico sin burocracia excesiva y una comunidad que valore su experiencia.
El Parlamento tiene la oportunidad de avanzar en leyes que fortalezcan la docencia. No se trata de más incentivos simbólicos, sino de políticas que devuelvan al profesor su rol esencial: formar a la próxima generación con autonomía, acompañamiento y desarrollo profesional efectivo.
3. Escuelas que enseñen, no que administren
En demasiadas comunidades escolares la institucionalidad educativa se vive como una carga. Sobran las planillas, los informes y las visitas técnicas; faltan escucha, confianza y apoyo.
Hoy, además, muchas escuelas están enfrentando un aumento significativo de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), sin los recursos ni apoyos especializados que esta realidad requiere. El sistema se está sobrepasando, y eso también debe ser parte de la conversación educativa.
Educar es un acto profundamente humano. No se puede hacer con miedo ni bajo sospecha permanente. La relación entre el Estado y las escuelas debe dejar de basarse en el control para centrarse en el acompañamiento y la mejora. Las escuelas no son oficinas: son comunidades vivas donde se aprende a convivir, a crear y a soñar.
Mi padre solía decir que enseñar era un acto de amor más que de instrucción. Hoy, quienes formamos parte de la Fundación que lleva su nombre seguimos creyendo lo mismo. Pero ese amor necesita políticas públicas que lo reconozcan, que lo protejan y que lo multipliquen.
La próxima discusión legislativa sobre educación será una prueba no solo de recursos, sino de prioridades. Hablar de educación es fácil; transformarla exige valentía política y visión de largo plazo.
Porque la educación no necesita más promesas, sino coraje. Coraje para escuchar a las escuelas, confiar en los docentes y apostar por la infancia como política de Estado.
Coraje para entender que el futuro de Chile se juega en la sala de clases.